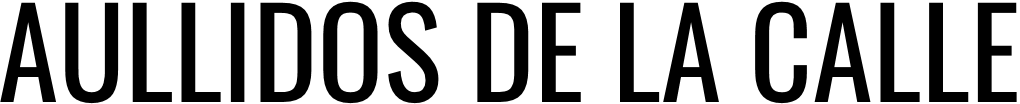De Native Son a Viejo Calavera
El cine boliviano que pude ver viviendo fuera
Javier A. Rodríguez-Camacho
Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
Pablo Barriga Dávalos
Cineasta
A los de mi tanda nos crió la internet, no en vano la web es lo más parecido que tengo a un hogar. Si ese arraigo fuera poco, desde que vivo en el extranjero mi interacción con lo nacional tiene lugar casi exclusivamente por medio de las redes sociales. No sorprende, pues, que el filamento que une estos fragmentos surja allí. A mediados de 2016 una amiga que estudia literatura en los Estados Unidos acababa de ver Hadaka no shima de Kaneto Shindo y aprovechó Facebook para compartir su sorpresa ante la similitud existente entre el paisaje rural japonés y el altiplano boliviano, aportando la evidencia de algunos fotogramas de Ukamau (1966). Pero el plausible parecido entre el Titicaca y el mar de Seto la llevó a arriesgar más, proclamando al director de La nación clandestina “el más japonés” de los cineastas bolivianos. Lo que esa afirmación obviaba era la posibilidad de que Shindo y Sanjinés pudiesen compartir léxicos sin ser específicamente «japoneses» ninguno de los dos, resultando sus coincidencias estilísticas una consecuencia de adscribirse a las mismas influencias internacionales que, uno podría presumir, imperaban en el cine periférico y autoral en la década de los sesenta.

Se trataba −lo sabemos al leer completo un post que juega con la presunta similitud fonética entre hadaka y ukamau, o el honorífico ‘san’ enquistado en el apellido del cineasta paceño− de una hipótesis más lúdica que ingenua o antojadiza. Si bien los seis años entre Ukamau (1966) y Hadaka no sima (1960) daban para que Jorge Sanjinés se hubiese topado con el filme nipón en algún festival internacional, el auténtico descubrimiento consiste en una intuición sencilla: particularidades al margen, los de Shindo y Sanjinés son estilos que registran en un rango sospechosamente común. Es decir, no es raro que en un mundo hiperconectado en el que la ubicuidad de la pantalla estandariza nuestras transacciones en el lenguaje audiovisual, un realizador coreano afecte un estilo similar al de un colega salvadoreño, pero en los sesenta y cuando el acceso al cine como medio aún era restringido, esa proximidad no puede ser accidental.
***
La película boliviana que generó mayores comentarios y discusión en 2016 fue Viejo Calavera (Kiro Russo, 2016), algo constatable tanto en redes sociales como en otros medios, donde el grueso de lo que se dijo fue elogioso. Alcancé a verla en su premier cochabambina, pues un compromiso académico permitió mi presencia en la ciudad en unas fechas de otro modo inviables. Mis retornos se suelen restringir a los días de Navidad y Año Nuevo, una temporada en que la cartelera queda huérfana de productos locales. Lógico, con Star Wars y Tolkien no hay cómo competir. Puede ser que Socavón Cine, la asociación de realizadores detrás de Viejo Calavera, eligiesen esas fechas en una hábil maniobra de contraprogramación. Quitando Rogue One (Gareth Edwards, 2016), fue la única película que fui a ver al cine en esta vacación. Que escogieran la breve ventana entre los blockbusters de fin de año y un enero acaparado por las películas nominadas al Oscar, nos dice mucho sobre la productora. Amén de manifestar el deseo de competir en el mercado del cine en Bolivia, sugiere alguna disonancia entre lo que imaginan que su producto es −el director de Viejo Calavera afirmó en una entrevista que su filme era cine «verdaderamente boliviano»− y lo que el público ve en ella. Viejo Calavera recaudó una tercera parte de lo que vendió La Herencia (Christian Calvo, 2016). Un 20% menos que la última de Sanjinés, Juana Azurduy, guerrillera de la patria grande (2016) −a lo mejor, una comparación más relevante. Tal vez la elección de diciembre es una casualidad que estamos exagerando en analizar; fue el único hueco que les quedó en agenda después de pasarse el año entero de festival en festival. Como fuere, Kiro Russo no mentía: le faltó decir que su obra era el cine “verdaderamente boliviano” que esperaban aquellos festivales en los que a Viejo Calavera le fue tanto mejor que en la taquilla local.

Desde 2009, excepto Casting (Denisse Arancibia, Juan Pablo Richter, 2010) y Las bellas durmientes (Marcos Loayza, 2012), cuyos estrenos coincidieron con mis visitas a Cochabamba, el poco cine boliviano que he podido ver –en salas, sin recurrir a lo inconfesable− lo encontré en festivales extranjeros. Zona Sur (Juan Carlos Valdivia, 2009) fue la última película nacional que vi todavía viviendo en Bolivia. Por eso me alegró toparme con la opera prima de Kiro Russo en medio de mi visita. Tenía gracia poder verla en la misma sala en la que, poco antes de mi partida, se estrenó la de Valdivia. Ambas con presencia de sus elencos y directores, aunque en el caso de Zona Sur con un muy superior despliegue promocional, incluyendo canales de televisión, gigantografías y unos lujosos press books que se imprimieron tan a montones que hasta yo alcancé a quedarme con uno.
Cuando llegué al cine, uno de la oligopólica cadena de multiplexes presentes en el país, se me hizo raro ver esa cantidad de público en un día y horario inusuales para premieres. Muchos de los presentes eran mineros llegados desde Huanuni, aunque más que esa solidaridad gremial me sorprendió la ausencia de los críticos y periodistas locales, que no habían faltado al estreno de Zona Sur. Considerando los elogios que les mereció Viejo Calavera y la disparidad en la infraestructura financiera de cada estreno, uno se los imaginaba compartiendo su entusiasmo con el público de este evento. Habían convertido sus feeds de Facebook en un conteo regresivo al estreno, y no aparecían en las fotos de la premier paceña que colgó la productora en dicha plataforma. Ahora me percato que en esa expectativa incurrí en otro tic de generación y clase, considerando las redes sociales un barómetro significativo. En ese momento pensé que, en la combinación de los numerosos screenings privados que tuvo Viejo Calavera y las demandas de la vida social de un sábado por la tarde, se tendría que hallar la explicación de esa inasistencia.
La película me pareció correcta, con un nivel superior a la factura habitual del cine boliviano. Eso es todo. Tardé unas semanas en entender porqué no encontraba el Hamlet de las minas[1] o el caudal de amor cinéfilo que otros vieron en ella.[2] A mí me recordaba, y era esto lo que me causaba intranquilidad, a The Passion of the Christ (Mel Gibson, 2004). De a poco, los rituales del adviento me lo aclararon: la de Gibson es una película que se erige no como un producto narrativo, pretendiéndose en cambio un objeto devocional. No un ícono, más bien la pura forma que se plasma en las estatuillas del niño Jesús que decoran tantos pesebres. Bajo esa luz, la carencia de desarrollo narrativo en Viejo Calavera dejó de parecerme un defecto, pues comencé a entenderla como un elemento básico de su esencia, la probable explicación de su éxito en el circuito de festivales internacionales.
Con su fotografía que llama la atención sobre sí misma una y otra vez −hasta aturdir igual que los azotes que soporta Jim Caviezel− Viejo Calavera es una película en la que Elder Mamani, los mineros de Huanuni, los personajes, el sujeto fílmico nacional, se convierten en pura imagen. En la medida que concreta esa intención, Viejo Calavera señala el triunfo de la forma en nuestra cinematografía. Mejor dicho, el triunfo de una forma particular de hacer y entender el cine en Bolivia. Algo que la crítica no ha pasado por alto, quebrando la unanimidad de las reseñas publicadas antes del estreno del filme. Celebrar los productos que certifican éxito foráneo, particularmente cuando ese capital simbólico se entronca con las redes establecidas entre periodistas, difusores, realizadores y afines, es un rasgo típico de nuestra mentalidad semicolonial. Aunque tampoco alcanza para festejar que, a dos meses del estreno de Viejo Calavera, se entrevea una reacción contraria −un backlash detectable en las ahora no escasas reseñas negativas. Esto porque ese monodiscurso también es representativo de nuestro limitado ecosistema de actividad y pensamiento artístico. La homogeneidad en la opinión crítica boliviana no se construye como un consenso, reflejando en cambio las carencias de quienes se dedican a escribir sobre arte en Bolivia. Su alergia a la polémica es un mecanismo para evitar que se carcoman las redes que antes mencionábamos, de prevenir que se complejice el discurso y rebase las capacidades del sistema.
***
Cualquiera con dos minutos de paciencia para buscarlo en Google puede enterarse de los países, festivales y eventos por los que ha pasado una película boliviana. Resulta que no es tan raro que nuestro cine se difunda en el extranjero. Claro, no todos consiguen estrenar en Huelva, Busan o Morelia, pero parece que hay festivales hasta para el outsider art berreta de Tonchy Antezana. Lo que particularizó el éxito festivalero de Socavón Cine fue la amplitud y recurrencia de sus participaciones internacionales, los galardones que obtuvieron y el nivel de eventos en los que se presentaron. El descreimiento cínico puede llevarnos a pensar que esto también es resultado de las facilidades tecnológicas, ya que ahora no hace falta que rollos, DVDs y sobres plica crucen aduanas para siquiera intentar postular a un evento de este tipo. Algo de eso hay, aunque la mejor forma de disipar las sospechas consiste en repasar la trayectoria de las películas bolivianas estrenadas en tiempos de globalización y avances tecnológicos.
Dejando de momento de lado a Sanjinés, habría que comenzar esa revisión a mediados de los noventa. Enlazado a otros cambios políticos y sociales que vivía el país, en aquellos años se intuía un relevo generacional entre los cineastas bolivianos. Los realizadores que emergían se distinguían por estar familiarizados con el lenguaje televisivo y el vídeo como formato, en algún caso se habían profesionalizado en cine y se mostraban más al corriente de las tendencias internacionales que preocupados por situarse al amparo de los establecidos Eguino, Agazzi o Sanjinés. Se ha descrito con frecuencia este momento histórico como el «Boom del 95», una etiqueta irónica dada la dudosa fecundidad de tal pico productivo. De todos modos, lo que nos interesa es la aparición de Marcos Loayza y Juan Carlos Valdivia en el panorama cinematográfico local, posiblemente los primeros directores bolivianos que obtuvieron rotación internacional ya desde sus óperas primas.
Lo que de inmediato llama la atención en ambos casos es que tanto Cuestión de fe (Marcos Loayza, 1995) como Jonás y la ballena rosada (Juan Carlos Valdivia, 1995) toman sus significantes visuales y sitúan su acción en los ochenta. Una movida contraintuitiva en comparación con lo mucho que se esforzaron los artistas de los noventa por distanciarse de la década precedente. En el caso boliviano sucedía lo opuesto, pues esos ochenta y su asociación con el narcotráfico habían dado visibilidad internacional al país. Bolivia era el narcoestado de Scarface (Brian de Palma, 1983) y los reportajes de 60 Minutes; convenía mantener hasta cierto punto ese link. Así podría explicarse que tanto Loayza como Valdivia se preocupen porque ese elemento aparezca en sus películas, llegando la voluntad de un capo de la droga a poner en movimiento la trama de las dos.

En otra simetría difícilmente casual, ambos filmes eludían arrogarse el tratamiento de la problemática sociológica nacional; lo que para unos sería una debilidad que repercutió en una representación naif de sus historias y personajes, pero que resonaba con la desmovilización que dominaba las tendencias del cine autoral de esos días. Hasta entonces se asumía que el valor del cine boliviano trascendente se explicaba por su contenido “sociológico”. Realmente un conjunto vago de saberes heredados, imprecisiones históricas y fabulación, que conectaba con sospechosa pulcritud a Velasco Maidana, Ruiz y Sanjinés, el rechazo de ese dogma ya podía valerles a los cineastas del «Boom del 95» para encontrar un espacio común con sus pares foráneos. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en lo que sucedió en literatura latinoamericana y la llamada generación McOndo, que instaló una forma común, simplificada pero verosímil, de representarse. Por alguna razón en cine aquello no fue posible hasta la década siguiente.
No habiéndose concretado una vinculación continental, vista la explosión e irradiación del cine (juvenil, de bajo presupuesto e) independiente en los Estados Unidos, es curioso que ni Loayza ni Valdivia hubieran conseguido conectarse con la esfera del cine internacional autoral del modo en que Sanjinés lo hizo en su momento. Sin embargo, hasta ahí llega cualquier intento por analizar a los dos cineastas como parte de una misma cosa. Sus caminos se dividen a medida que el formato digital y una nueva batería de cambios políticos sobrevinieron en Bolivia.
Entretanto, durante los años de democracia pactada y hegemonía neoliberal, Valdivia y Loayza permanecieron ocupados cada uno a su manera. ¿La característica común? Su profunda desconexión del ámbito internacional. Incluso con Valdivia rodando publicidad en el D.F. y Loayza encargándose de dirigir un proyecto argentino como segunda obra, uno habría tenido que decir que sus debuts en el circuito de festivales internacionales fueron anecdóticos. Sí, puede que Cuestión de fe hubiera demolido todos los antecedentes en cuanto a premios internacionales recibidos por un largo boliviano, pero esa aura se disipó pronto. En veintidós años Loayza ha dividido su tiempo entre dos documentales alimenticios, un encargo, un experimento entre la comedia proletaria y el musical pop, y la ficción Las bellas durmientes… estrenada hace ya cinco años. Valdivia probó un camino a priori menos tortuoso, intentando sentar presencia en la industria mexicana, si bien regresó a Bolivia en los albores del así llamado Proceso de Cambio, para reinventarse en el arquetipo de “cineasta político” de esos tiempos.
¿Cuál fue entonces el motivo para la súbita desconexión que experimentaron durante largos lapsos de sus carreras los dos cineastas? Paradójicamente, puede que se deba a los particularismos que se permitieron. La sombra de Raúl Lara en el tratamiento visual de Loayza, extravagante para los habituados al esquematismo representativo del Grupo Ukamau, y la inmanencia de una Santa Cruz insólita para los que esperaban estampas andinas en el cine boliviano, en el debut de Valdivia, anulaban la posibilidad de conectar con los festivales que seguían abrazando a un Sanjinés en franco declive creativo. Unos festivales que, si nos permiten perfilar un planteamiento casi mercantil, demandaban de Bolivia un cine de indios. Pero, ojo, un cine de indios representados a la Sanjinés. Un experimento mental sugestivo consiste en preguntarse cómo le habría ido en Tokyo o Berlín a un filme que tocará la “temática indígena” con un arsenal radicalmente distinto a las modalidades clásicas que cultivaron el Grupo Ukamau y sus desgajes. No hay que olvidar que el aporte de ese colectivo pasa por vincular las formas tradicionales del audiovisual con una manera de interpretar la etnografía aymara, evitando arrebatar las correspondientes ortodoxias con su propuesta. También es cierto que, a diferencia del internacionalismo de los sesenta y setenta, la preeminencia de un individualismo posmoderno entre los abanderados del “circuito Sundance” (Soderbergh, Smith, Araki, Hartley) implicó que hubiera poco interés por temas y autores periféricos, a no ser que asumieran el cartel del exotismo −el cine de género, como sucedió en el caso asiático, podía cumplir tal función mejor que un cine de «denuncia» o etnográfico− o se restringieran al documental. Examinada la situación con perspectiva, si las condiciones materiales estaban dadas, las subjetivas no resultaban auspiciosas para el acople.
***
Varios años mayor y veterano del sistema de estudios tradicional, Kaneto Shindo conecta apenas tangencialmente con la llamada Nuberu Bagu, la nueva ola japonesa; sin embargo, su trabajo se entiende mejor a la luz de ese movimiento que en la estela de un establishment identificable en Mizoguchi o el propio Kurosawa. La Nuberu Bagu fue primordialmente una reacción generacional fundada en el rechazo al sometimiento cultural que había provocado la ocupación estadounidense durante la posguerra. Ese carácter subalterno es un rasgo que comparte con los nuevos cines latinoamericanos, emergidos en contraposición a la industria estadounidense. Algo que se podría extender a los países europeos periféricos, cuyas cinematografías experimentaron remezones análogos en dicha década (Checoslovaquia, Portugal, etc.). Es más, retomando la comparación que puso a rodar estos fragmentos, hay atributos comunes que superan la proximidad temática; acentuada en el caso de Hadaka no shima y Ukamau al tratarse de intentos por representar la vida comunitaria ribereña. Enfocándonos en lo que hace al lenguaje visual, se percibe en estos nuevos cines un reconocimiento extra-ideológico a los grandes maestros soviéticos, el repudio de los encuadres convencionales y la sobriedad a menudo asociada a los relatos de época o de la vida rural, la reivindicación de los autores clásicos (Renoir, von Stroheim, Murnau, Dreyer), y un manejo de cámara que obedecía una elaboración teórica que aspiraba a adoptar el punto de vista del colectivo o, en caso contrario, del hombre común.
No hace falta introducirse en la minucia de cada uno de estos movimientos y sus integrantes para notar que hay numerosos procedimientos visuales comunes a la obra de Miklós Jancsó, Theo Angelopoulos, el primer Bertolucci y Jorge Sanjinés. Y, esto es lo que nos interesa resaltar, si algo comparten realmente estos realizadores es su pertenencia a la esfera de los llamados “autores globales”. Un grupo que transitaba festivales internacionales con asiduidad y éxito, por cuanto sabía manejarse en el léxico del cine autoral periférico, comprendían qué temas y cómo había que tocarlos para complacer los gustos del público foráneo sin condescender. Conscientemente o no, su obra no parecía aspirar a desbancar en Cannes a Visconti, Rohmer o Buñuel, pero mediante esos protocolos (formales) tácitos, tenían garantizado un espacio en Venecia, Berlín, Locarno o San Sebastián. El compromiso consistía, pues, en no escandalizar ni en el fondo ni en la forma −hay pocas cosas que molesten más a la ortodoxia progresista que el escándalo− a cambio de un sitio en la mesa de la gente grande. Si uno no se anda con cortesías críticas en su análisis, la canonización de Sanjinés responde en buena medida a su capacidad de elegir elementos del cine de masas y hacerlos pasar por relevantes a las formas de pensar (y pensarse) de una comunidad indígena.
Por supuesto, esa confluencia de estilos también obedece a un proceso natural, y hasta pasa por una simple derivación de la materialidad cinematográfica de aquello que se podría denominar el espíritu de los tiempos. Dicho eso, sería incauto creer que tal convergencia está libre de efectos colaterales. Quizás el principal sea un empobrecimiento de los modos de representar cierta experiencia local. Potenciar las formas de mayor inteligibilidad externa en desmedro de la complejidad representativa propicia un inmovilismo nocivo, ya que simplifica la manera en que los sujetos se piensan cinematográficamente y la hegemoniza. Puesto de otra manera: la razón por la cual la presencia de lo indígena en el cine boliviano “autoral” sea tan a menudo sinónimo de Jorge Sanjinés no podría ser más evidente. Un efecto perceptible no solo en sitios en que lo más cercano a un indio boliviano que han visto es a Reynaldo Yujra. Dar por buenas las formas adaptadas que Sanjinés propuso para representar facetas del “mundo aymara”, validadas como fueron por festivales extranjeros, resultó cómodo para el ecosistema crítico boliviano. Evidentemente, la idea no es desmerecer a Sanjinés, tan solo notar que cuando la manera autóctona de representar lo indígena no es tan distinta a la forma en que Angelopoulos examina los avatares de la Grecia rural, podemos estar ante el síntoma de algo que es todo menos casual.
***
A diferencia del «Boom del 95», el siguiente gran demarcador en la cronología del cine boliviano se debe a las transformaciones políticas que vivió el país antes que a cambios generacionales. La crítica local no siempre lo ha entendido así, prefiriendo adoptar la denominación de «Boom del digital», señalizando la irrupción del formato en el cine de nuestro país a mediados de la década pasada. Los principales representantes de ese reset tecnológico fueron Rodrigo Bellott y Martín Boulocq, aunque ninguno produjo una obra relevante para definir este periodo. Si alguien se encargó de trazar el campo de representación en el que se moverían los primeros años del Proceso de Cambio, ese fue el director colombo-brasileño Alejandro Landes, quien le presentó al mundo a Evo Morales con el documental Cocalero, estrenado en 2007 en Sundance.
Poco más que un reportaje televisivo en lo formal y dotado de la profundidad ideológica de una canción de Manu Chao, la importancia del documental radica en que reestableció lo que desde ese momento se esperaría ver en el cine boliviano fuera de nuestras fronteras. Con Ruiz y Sanjinés desconocidos para el público internacional contemporáneo o convertidos en piezas de museo, los “indígenas” empoderados, nobles y ecologistas, con proyección internacional pero los pies asentados entre las masas, que puso Landes en pantalla, serían un rostro cinematográfico de Bolivia durante el resto de la década. No importaba que Evo fuese el líder de una corporación de campesinos quechua-hablantes distanciados una generación o dos de la así llamada “comunidad indígena”, o que su plataforma política tomase más elementos del desarrollismo y el populismo nacionalista que de un progresismo occidental estereotípico. Lo que a futuro tendría relevancia era que Landes propuso una narrativa capaz de capitalizar el interés que generó el personaje de Evo a nivel global, y varios festivales internacionales se mostraron atraídos. Ese mismo 2007 los máximos galardones de Sundance se los repartieron un documental en torno a la violencia callejera y corrupción policial brasileñas y un drama mexicano sobre migración ilegal a los Estados Unidos. ¿Cómo podría no irle bien a un cineasta boliviano que recogiese el guante lanzado, más que por Landes, por los festivales internacionales?
La obra que Bellott y Boulocq entregaron en ese periodo no indica que hubiesen considerado los planteamientos de Landes, a pesar que el último fue parte de la producción local de Cocalero. El primero, en otra curiosa señal del espíritu de los tiempos, andaba organizando el rodaje de la biopic del Che, parte 1 y 2, estrenada el 2008. De cualquier modo, los intereses y referencias estilísticas de este par de realizadores estaban demasiado asociados al pasado, por no mencionar su arraigo urbano, de clase media y blanco-mestizo, para conseguir integrarse en el circuito internacional de festivales. Estas últimas características auguraban a los dos jóvenes directores mayor éxito conectándose con sus pares latinoamericanos −a saber Lucrecia Martel, Lisandro Alonzo, Adrián Caetano−, en su calidad de reflejos locales y postreros del ethos bohemio-ilustrado que permeó el cine independiente internacional en la década anterior. Por algo fue que a partir de Lo más bonito y mis mejores años (Martín Boulocq, 2005) se hizo habitual contar con una cuota boliviana en el BAFICI, cimentando la proximidad con un cine independiente que se planteaba en objeción a ciertos postulados de las tradiciones de las que emergían, pero que no podía o quería desafiliarse de las particularidades de sus orígenes. En otras palabras, el anhelado McOndo del audiovisual latino.

En cuanto a su encaje global, el léxico de los Jarmusch, Van Sant, Linklater, Wong Kar-Wai, que preformaba la sensibilidad de Bellott y Boulocq, había llegado al país tarde para proveer una forma de hacer cine apreciable en ciertos festivales internacionales. Tal es así que la melancolía individualista y libre de acentos exóticos de las óperas primas de Bellott y Boulocq los condenó a una asociación colateral al movimiento cuyas señales intentaban adoptar con rezago. Por ello, a pesar de que consiguieron rotación internacional, jamás se aproximaron a la notoriedad e integración global de Sanjinés. Los premios que en algún caso merecieron tenían poco que ver con el carácter boliviano de sus obras. El FIPRESCI en Locarno para Dependencia Sexual (2003), por ejemplo, es más atribuible a su temática LGBTQI/feminista, y a la tónica inconfundible de filme-tesis de escuela de cine, que a las breves intersecciones que plantea la película con Bolivia o lo boliviano.
Parecería, pues, que el éxito en el circuito de festivales internacionales pasaba por saber negociar los intereses estéticos propios con lo que de uno esperan en tales eventos dado su origen nacional y de clase. Desarrollar la capacidad, nada trivial, necesaria para volcar esa negociación en el lenguaje del cine autoral internacional, marcaría la diferencia entre aspirar a pelear premios importantes en festivales Clase A o contentarse con llenar la grilla de eventos cinematográficos de poca monta. Una lección que, ante lo plasmado en el propio trailer de Viejo Calavera, aprendieron bien los miembros de Socavón Cine.
***
Una anomalía digna de considerar, así sea brevemente, es el caso de ¿Quién mató a la llamita blanca? (Rodrigo Bellott, 2006). Una “comedia política” que pretendía la unión del modernismo, materializado en la flexibilidad inmediata del formato digital (pantallas múltiples, montajes vertiginosos, temporalidades fragmentadas), y una difusa colección de tropos visuales que la producción del filme agrupó bajo el paraguas de “neobarroco boliviano”. Que lo primero estuviera lejos de considerarse vanguardista, y lo segundo fuese una inferencia fundada en las contadas veces que los realizadores de “la llamita” entraron a una chichería o usaron el transporte público, es otro asunto. Esta también era la primera obra de un creador del emergente movimiento vinculado por el uso del digital, que tanteaba los viejos temas “sociales” del cine boliviano, al punto que se conjugaba con el contenido ideológico de Mi Socio (Paolo Agazzi, 1983), Sena Quina (Paolo Agazzi, 2005) y Cuestión de fe. Ostensiblemente, aunque lo hace desde los tópicos, es la primera película boliviana en plantear la discusión de la diversidad de identidades en pleno Proceso de Cambio. Una idéntica superficialidad se daba en lo relativo a su formulación estética, llena de los lugares comunes que un individuo de clase media boliviana suele imputar al estilo y habitus populares.

Vapuleada por la crítica −a veces con una saña que no conseguían fundamentar en sus textos−, la película funcionó bien con el público, aunque terminó siendo el último largometraje que se atrevió a estrenar en Bolivia Rodrigo Bellott. Ocupados en sus reseñas por toda suerte de cosas, pocos críticos repararon en lo que implicaba proponer una “comedia popular” que ignorase la precedencia (temática y formal) de la extensa obra audiovisual de Roberto Calasich, Nando Chávez, Adolfo Paco o David Santalla. Un menosprecio que obedecía la voluntad de extraer algunas señales de los productos culturales asociados a las clases populares bolivianas, para adoptarlos en las élites (culturales) puestas en cuestión por la llegada de Evo Morales al poder. La confusión que acusaba y el superficial involucramiento con los temas a los que la atribuía, podrían acabar como el principal aporte de Bellott a la cinematografía nacional. Irónicamente, también se trata de un filme de elaboración más próxima al «colectivo», dado que fue el proyecto de grado de una escuela de cine, que la obra de otros grupos que se atribuyen tal denominativo. Por eso, ¿Quién mató a la llamita blanca? posiblemente sea la película del cine boliviano reciente más difícil de diseccionar. Mejor dicho, de hacerlo sin recurrir al repertorio de clichés propios de la sociología espontánea que parece obsesionar a nuestros críticos de cine.
Yo solo puedo aportar una anécdota. Durante cuatro años compartí casa con un crítico boliviano, estudiando ambos un posgrado en el extranjero. Si lo mejor de esa convivencia pasaba por la facilidad de mantener largas charlas sobre cine, en ocasiones con la visita de otros críticos, programadores de festivales o cineastas, había una tradición que odié con todas mis fuerzas. Cada que recibíamos invitados extranjeros, mi amigo y su esposa nos obligaban a hacer sobremesa viendo ¿Quién mató a la llamita blanca?, supuestamente para que los visitantes conocieran la verdadera cara de los bolivianos. Yo creo que se reían por pura cortesía, sin saber si sería más feo quedarse con la cara larga o desternillarse de las miserias de sus anfitriones. Puede ser un objeto fascinante desde alguna perspectiva, pero como pieza cinematográfica la película de Bellott está repleta de defectos; no es algo que uno vería repetidas veces, por deleite. Me cuesta encontrar elementos graciosos en la película, un chiste con capacidad de registrar con un extranjero si es que no pasa por el gag ramplón, lo escatológico o la comedia corporal. Quizás el verdadero chiste, la tomadura de pelo, estaba en creer que una película era capaz de plasmar la «verdadera cara» de los bolivianos, o lo que sea que eso quiera decir.
***
Si Cocalero fue la película más importante para definir los alcances temáticos, que no estéticos, del cine boliviano en este siglo, la contracara la propuso Los viejos (2011) de Martín Boulocq. Un largometraje que nos lleva a pensar que el director cochabambino cree que la madurez de su obra requiere su universalización visual más absoluta. En otras palabras, que hacer una película moderna, profunda e internacional, demanda la capacidad de imitar todos los rasgos superficiales del cine que merece tales calificativos.

En esa apuesta se adelanta a Viejo Calavera, sin alcanzar el mismo éxito, pues Boulocq no entendió que no es suficiente poder replicar el estilo de Ozon, Panahi, Sang-Soo o Bilge Ceylan. El contenido debe abrirse a lo internacional solo lo suficiente, manteniendo el gusto y acento locales. Puesto bruscamente, a Boulocq le faltan indios. Indios complejos y que existan en el plano de lo individual, ya no los seres de pureza atávica de hace unas décadas, pero indios al fin. Eso lo comprendieron bien los miembros de Socavón Cine. Si se lo examina desde la mera forma, sin montañas y patrones malvados, con «plano secuencia integral» pero sin aymaras, Sanjinés sería un mal imitador de Kozintsev, no el pope del cine indigenista, una de las claves del Tercer Cine y todos los elogios que quieran ir adelantando para su obituario.
***
En este punto, con la evidencia de un presente en el que es habitual encontrar trabajos de Socavón Cine participando en festivales internacionales −en muchos casos mereciendo encomio y galardones−, consideramos posible rastrear las razones de sus éxitos. Omitiendo cualquier otro mérito o motivo, creemos que dichos triunfos también se explican por su diestra adopción del lenguaje autoral internacional. Es decir, por saber negociar lo que de ellos se espera (en fondo y forma) y lo que quieren y pueden producir desde su espacio particular.
Claro, aunque más o menos restringidos en tamaño e integrados institucionalmente, los festivales no son una camarilla de gusto transparente, universal, persistente y monolítico. Lo que de ningún modo impide que uno pueda hacer ingeniería inversa a partir de aquello que premian y estrenan. Parezca insólito o no, las aspiraciones estéticas de los realizadores, programadores, jueces y curadores que participan actualmente de esta esfera –por lo menos en su capa hegemónica−, se han achatado tanto que no resulta difícil detectar los elementos que constituyen el cóctel de modalidades visuales que privilegian; un repertorio que vamos a clasificar bajo el denominativo de léxico internacional-autoral.
Como se constata en Viejo Calavera, esa forma de hacer cine fija sus referentes clave en gente como Kiarostami, Sokurov, Pedro Costa, Claire Denis y Jia Zhangke, todos emparentados por su adopción de un lenguaje de “documental estetizado”; en esencia, por un presunto realismo que no es sino una pantomima en la que se ejecuta un diletantismo visual. El divorcio que existe entre sujetos y formas fílmicas en Colossal Youth (Pedro Costa, 2006), por dar un ejemplo, es endémico a un cine al que le interesa sobrecoger dentro de ciertas convenciones visuales, sin reparar en las implicaciones de emplear tales formas de representar esas historias o sujetos. ¿Elegiría un obrero retratarse en blanco y negro o con el grano de la baja fidelidad? ¿Un migrante de Cabo Verde es un sujeto tan nulificado de subjetividades que da igual presentarlo como Leos Carax, Matteo Garrone o los Dardenne harían con sus personajes europeos y de clase media?
Este último es un dilema que nos consta se planteó Sanjinés en su día, resolviendo con mayor astucia que propuesta, pero no estamos convencidos que la obra de Socavón Cine evidencie haber lidiado con el tema. Si acaso, esos jóvenes realizadores parecen determinados a perfeccionar el manejo del lenguaje internacional-autoral, inscribiéndose en esa área gris de la representación de lo boliviano que les garantiza seguir enganchados con el circuito internacional de festivales. No en vano celebran sus éxitos en este ámbito como si no cuestionaran que son sellos que certifican su capacidad para representar temas locales (mineros, migrantes, marginales) con accesibilidad y atractivo suficientes para complacer a los respectivos programadores y públicos.
De forma deliberada, o en un efecto colateral de haberse formado viendo precisamente este tipo de cine, su obra se fraguó con los atributos necesarios para no sacar de su zona de confort festivalera al crítico de Variety. No en vano el barroquismo visual de Viejo Calavera se debe al estilo de directores de fotografía educados en las artes de vanguardia y el trabajo de los canónicos Yusov, Ballhaus, Nykvist y Vierny, pero que se encuentran activos con gran éxito en Hollywood (Hoyte van Hoytema, Emmanuel Lubezki, Rodrigo Prieto, Bruno Delbonnel); no así a un afán de radicalidad formal o impulsos “antropológicos” al estilo del Grupo Ukamau y su buque insignia del plano secuencia integral. A este paso, el crítico que mejor le tomó el pulso a Viejo Calavera será Ricardo Bajo,[3] que con su lista de posibles inspiraciones/influencias atina al olfatear que hay poco detrás de esas piezas que Russo pretende considerar personajes, ya que se antojan intercambiables con las de cualquier otra historia, contexto o director, puestas como están al servicio total de la forma. Elder Mamani es una construcción hueca, sin vida interior ni arcos narrativos que transitar; un cero a la izquierda empapado de alcohol, del todo equivalente a la pústula CGI que Mel Gibson intenta hacer pasar por Cristo en su filme de 2004.
***
Es irónico que el motor de este proceso de reducción del sujeto cinematográfico boliviano sea un cineasta de la generación previa, además con un filme que invocaba a Sanjinés como precursor formal y se atribuía ambiciosas pretensiones discursivas. Hablamos de Juan Carlos Valdivia y Zona Sur (2009), que inauguran este proceso al fijarse en sus personajes no como representaciones humanas en una narrativa, sino dispositivos para plasmar su lectura de las esferas de Slotjerdik y desnudar el momento político boliviano. Claro que eso no hace que Zona Sur sea una película de calado teórico considerable, ni que consiga incomodar por su temática o forma.

Todo lo contrario, el filme también es pionero en su intención de matizar los temas locales y afinar su representación para el público global, cosa que hace introduciendo el personaje de un niño tan obsesionado con cierto cine que juega con un amigo imaginario llamado Spielberg. Y aunque no interpelaba en lo mínimo a una clase media boliviana que tendría que haber sido el público meta (local) de la obra, hay que concederle a Valdivia la posibilidad de que la afectación cosmopolita que empapa la película sea intencional, buscando capturar esa impostura tan típica del segmento social que retrataba. Pongámoslo así, donde Cocalero decidía representar a los otros con las formas del documental hollywoodense de baja gama, Zona Sur ofrecía una manera para que el hipotético realizador dijese representarse a sí mismo, su clase y conflictos, con un arsenal en verdad desideologizado pero que permitía hablar con mediana autoridad y solvencia sobre cuestiones «políticas». Se trazaba así un juego que invertía las modalidades clásicas Eisenstein-colectivo-política, Hollywood-yo-entretenimiento, que predominaron en Bolivia hasta ese momento.
En su forma la película no tenía nada que alguien familiarizado con los iconos del mundillo Sundance –donde Zona Sur ganó un premio por su guion, el primer galardón de ese calibre para nuestro cine desde la Concha de Oro de Sanjinés– no hubiera visto antes. Era una película indie sin más, pero con suficiente significación boliviana, y ese era su mayor triunfo. Se me ocurre una analogía: Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005) fue la primera película de temática gay, con orígenes indie, en ser reconocida por la industria hollywoodense a tan alto nivel. Sin embargo, no era una película de estética queer, más bien replicando el estilo de cualquier filme prestige concebido con el favor de la academia estadounidense en mente. Zona Sur sería la primera película, presuntamente sobre los conflictos políticos de la sociedad boliviana, que se veía igual que la última ganadora del premio del jurado en un festival de renombre.
Llegada dos años después que Cocalero y con el Proceso de Cambio aún en configuración, Zona Sur fue la otra película que definió el campo representativo del cine boliviano en tal etapa, esbozando un espacio que sigue vigente ahora. En cuanto a su proyección internacional, ofrecía un segundo camino para proponer los temas, personajes y formas que se podían esperar desde Bolivia. Básicamente: burgueses en decadencia, intelectuales blancos con problemas de conciencia exacerbados por la imbatibilidad electoral de Morales y el avance simbólico de «lo indio», y mestizos incapaces de relacionarse con alguna vertiente de sus herencias. Zona Sur no tenía la sutileza de distribuir esas características entre sus personajes, dotarles de verosimilitud y complejidad, para presentarlas como facetas de modelos humanos. En cambio, cual si fueran las Spice Girls, literalmente hacía de cada miembro de la familia un arquetipo, cubriendo de tal modo todas las bases y registros.
A pesar de sus debilidades −entre ellas la distorsión ideológica que encontraría su forma final en Yvy Maraey (2013), “ahora los blancos somos los indios”− y a su apego exagerado a una temporalidad específica, Zona Sur ha ejercido una influencia considerable en el cine boliviano reciente. Se puede considerar sus retoños a El corral y el viento (Miguel Hilari, 2014) y Nana (Luciana Decker, 2016), ambos en la órbita de Socavón Cine. Los Viejos se encontraba ya en producción cuando Zona Sur se estrenó, quedando Boulocq sin margen de reacción. ¿Eran tan importantes las diferencias entre lo que Valdivia y el cochabambino proponían? Sí, Zona Sur tenía sus indios. De pronto se aclara el salto de nivel que gozó Juan Carlos Valdivia, pasando de estrenar Jonás y la ballena rosada en la Habana y Cartagena −eventos en los que por años Eguino y Agazzi tuvieron espacio garantizado, estrenasen lo que estrenasen−, a recoger trofeos en Sundance. Un pequeño ajuste entre lo que pretendía proponer, y lo que fuera se esperaba de un director “mestizo” −quizás «blanco», quizás solamente «no-indio»− en la Bolivia de Evo, valió para cambiar drásticamente sus metas. De golpe, Valdivia se mostraba cómodo en el papel del cineasta boliviano más “político” desde Sanjinés; lo que le valió suculentos contratos publicitarios. Además, hay que reconocerlo y atribuirlo a la connotación moderna e internacional de su estilo, esa proximidad al aparato estatal no lo manchó de oficialismo como sí le pasó a Sanjinés.
Admitiendo que se nos pueden estar escapando trabajos de cineastas radicados fuera de La Paz, no es raro que los miembros de Socavón Cine se hayan decantado por seguir la ruta delineada por Valdivia con tanto éxito. En la contracara de Zona Sur se encontraba la burda eficiencia de La Chirola (2008) y Ciudadela (2011), ambas de Diego Mondaca, tan llanas y demodé como sus credenciales de la escuela de cine cubana. No motivaban imitarlas ni por su aparente éxito internacional, que en honor a la verdad se inscribía en las ligas menores de la ópera prima de Valvidia y no en Sundance, San Sebastián o Locarno. La alternativa la planteaba Hospital Obrero (Germán Monje, 2009), tan obcecada en su localismo alasitero que se hacía incomprensible allende determinadas cotas paceñas. La insularidad del filme, que un poco como los documentales de Mondaca parecería no desechar del todo la hipótesis de que el “cine posible” mantenía relevancia en Bolivia, impide conjeturar sobre su proyección, sea aproximándose a un circuito internacional alternativo o volcada a la atención de un mercado interno. Se podría decir algo parecido sobre Airamppo (Miguel Valverde, 2008) y Cochabamba. Intriga, pues, preguntarse por qué Socavón Cine prefirió la ortodoxia del formalismo naturalista, consagrado por los festivales internacionales hegemónicos y conducente a una forma de hacer cine en general impracticable en el contexto boliviano, para retrabajar de manera sistemática varios de los temas que de Zona Sur para acá han recurrido en el audiovisual nacional: localismo, migración, el servicio doméstico, cosmopolitismo potencial, etc.
Lo que queda claro es que ese era, matices más matices menos, el abanico de posibilidades que se le abría a Socavón Cine cuando sus integrantes comenzaban a trabajar desde el cortometraje. Me parece recordar que alguna crítica de la época decía sobre Zona Sur que su personaje principal era la casa familiar. No logro acordarme si quien escribía lo pretendía un elogio. En todo caso, tendría que poder tenderse un hilo entre una película así y otra en que la forma se exacerba hasta un extremo en que no puede decirse ni que la mina sea el personaje principal. A lo mejor la fotografía es la única protagonista, y a eso se referían todos los que hablaban de «la oscuridad» como lo trascendente en Viejo Calavera.
***
Matando el tiempo estos últimos días que pasé en Cochabamba me puse a leer uno de esos blogs que hablan pestes contra la gente del mundillo cultural y me enteré que algunos miembros de Socavón Cine se conocieron regentando una tienda de películas piratas, legendaria por su surtido stock de cine de autor.
Siempre sospeché que no podía ser un accidente la proliferación de ciertas películas de la Criterion Collection, la facilidad para acceder a rarezas asiáticas que no eran ni filmes de época ni de artes marciales, o la rapidez con la que llegaban al país los estrenos de los festivales europeos. De tanto ver películas con docenas de lauros en la tapa, uno termina adquiriendo la capacidad de detectar qué rasgos hacen que una obra amerite dichos sellos de aprobación. Cuáles son los temas que mejor se reciben, cómo deben comportarse los personajes, el ritmo que debe tener la historia, las convenciones formales, la manera en que está de moda filmar tal o cuál cosa, con quién se compite y quiénes pueden ser aliados o maestros, etc. Cuando se invierte tantas horas en algo, piense uno en filmar o no, en escribir o no, en ganarse la vida pirateando o no, la palabra justa para describir tal proceso es educación. Entre los ratones de filmoteca y los que se abonan al torrent, quedaron los hijos del DVD pirata.
Sabiendo esto se hace menos raro que el debut en largo de Socavón Cine se entregue tanto a la forma. Suplantar la cultura fílmica por la cinefilia entraña múltiples peligros: la entrega de la experiencia como contenido a un determinado set de convenciones, la propagación de un número limitado de formas como las “auténticas”, la reducción de los problemas (narrativos, humanos) a formulismos, etc. Es verdad que Viejo Calavera plasma un gesto último de cinefilia, pero entendiendo esto como la expresión de uno que vive y comprende el cine como un campo abstracto y aislado, que tiene sentido solo dentro de sí mismo. Es decir, un lenguaje y unas formas a dominar, ni más ni menos. Imaginen el texto que escribiría uno que vive solo en la internet, sin interacciones humanas fuera de lo electrónico. Piensen ahora en la película que harían unos individuos criados nutriéndose exclusivamente con cine de autor aprobado por festivales de primer nivel. ¿Sería el resultado muy distinto de Viejo Calavera? ¿Importaría de verdad que la historia sucediera en Huanuni, Taiwán o Brighton? A no ser que se le ocurra a un cochala ambientar su película en Fargo y pretender ganar así la Berlinale…
***
Ha tenido que transcurrir media década de actividad para que Socavón Cine se atreva a coronar ese proceso con un largometraje. Aunque cada secuencia de Viejo Calavera parece entender ese peso, es el desenlace del filme lo que confirma cuánto han abrazado en el colectivo el lenguaje internacional-autoral como camino creativo y carrera potencial. Esto, por el momento y con la excepción de algún cortometraje, para sus obras de ficción. En el caso de la no ficción −con un objetivo que se adivina parecido al que determinó las decisiones estilísticas tras sus piezas de ficción− se disciernen el autodocumental y la especulación elíptica como alternativa a la propuesta de tesis conclusivas; ambos giros fáciles de encontrar entre los participantes de algunos festivales europeos por donde pasó El corral y el viento. Ahí, otra vez, nos encontramos con una elección conservadora. ¿Por qué no contemplar los formatos transmedia y las distorsiones post-documentales?
Volviendo a Viejo Calavera, la secuencia final de la obra marca el momento culmen de la apuesta del colectivo por el lenguaje internacional-autoral, al ser un desenlace absolutamente convencional en su decisión de cerrar el filme desde la pura forma, dejando de lado las posibilidades de resolver narrativamente la trama. Cierto, Viejo Calavera no tiene casi desarrollo narrativo, pero la carretera, la repentina música no diegética, el gesto del protagonista, son todos dispositivos que carecen de sentido fuera del hecho de representar “algo” dentro de las convenciones del cine de autor internacional. Me explico, son el desenlace posible de Tropical Malady (Apichatpong Weerasethakul, 2004), Mat i syn (Aleksandr Sokurov, 1997) o Japón (Carlos Reygadas, 2002). Son un final de la misma forma en que “Vivieron felices para siempre” lo es; fórmulas carentes de contenido en sí mismas, pura gestualidad. Como un «buen provecho» antes de abandonar la mesa, son cierres que implican una capitulación aceptable para el público. Sin ser estrictamente un final abierto, permiten al director salir de su material porque (y cuando) se ha quedado sin más que decir. Un formulismo tan narrativamente relevante como un súbito fundido a negro, aunque libre de las connotaciones negativas de lo abrupto o disonante. Y ya sabemos lo mal que queda tentar al escándalo en determinados círculos.
Es a la aplicación del léxico de los autores internacionales, sin importar que ello resulte en formas huecas de significado, a lo que nos referimos cuando hablamos de un proceso de reducción; acelerado en Bolivia a partir de Zona Sur, aunque ya en cierto grado presente en el trabajo de Jorge Sanjinés. Si bien esa vacuidad podría adquirir dimensiones simbólicas cuando se usa para retratar lo anodino de la vida urbana en el primer mundo, torna perversa cuando se convierte en la muleta que abre puertas de difusión y reconocimiento internacional a un material fílmico que de otro modo jamás penetraría tales espacios. Cuando el director lo sabe, y admite que sus sujetos y temas devengan en pura forma a cambio de ese abrazo, entramos en los serpentinos dominios de la explotación. Al ver Viejo Calavera no queda claro que ese sería el modo en que los personajes decidirían representarse. Da la impresión que para el director sus personajes son simples objetos visuales, un apunte que no se le ha escapado a todos los críticos. En efecto, ese vaciamiento es uno de los resortes que permiten hacer accesible el material a espectadores foráneos. Por supuesto que, en principio, uno puede optar por el camino intermedio, sin desproblematizar hasta el extremo de Viejo Calavera la trama y sus personajes. Por incapacidad o deseo, Socavón Cine decide no hacerlo. Tal vez porque no hace falta clarividencia para predecir el destino que tales filmes podrían correr en un hipotético festival Clase A. O tal vez no. Si esa transacción fuera tan sencilla como pagar un peso por dos panes, podríamos ahorrarnos todas estas páginas de pseudo sociología del cine boliviano. Un vistazo cabalmente micropolítico del mercado se hace necesario para seguir indagando.
Eso sí, creemos que lo aquí sugerido no se trata de la paranoia infundada del que encuentra dos cosas medio parecidas y las cree evidencia suficiente para la trama que ha montado en su cabeza. Hay dos libros recientes que resucitan la categoría de «autores globales», caída en desuso hace al menos treinta años. Puede ser una simple manera de englobar a cineastas que, a pesar de sus orígenes tan dispares, consiguen que sus obras vibren con los ecos de Pasolini o Bresson; influencias que jamás quedarán mal, ni pasarán de moda o dejarán de hallar cabida en circuitos internacionales. Como la de Velvet Underground o del Bowie berlinés, su capital simbólico no se devalúa. Por algo esos dos directores ya se nombraban con particular reverencia en los días en que Kaneto Shindo y Jorge Sanjinés se cruzaban en festivales.
Llegados a este punto, de vuelta en la temporalidad de los autores globales de los sesenta por la vía de la heredad, cabe preguntarse: ¿Eran los personajes de Ukamau meros cascarones al servicio del léxico internacional? ¿Era ilusoria la supuesta vinculación entre la «temporalidad aymara» (sic) y el «plano secuencia integral»? ¿En qué se basaba la intuición que daba por válida para representar un pueblo indígena, una técnica conocida desde los días de la U.F.A. y Abel Gance? ¿Son las similitudes existentes entre O Thiassos (Theodoros Angelopoulos, 1975), Szegénylegénye (Miklós Jancsó, 1965) y La nación clandestina fruto de la casualidad? ¿Se preguntaron esto Sanjinés y compañía? ¿Valdivia? ¿Bellott? ¿Los miembros de Socavón Cine?
***
Es de cierto modo lamentable que, cuando se intenta revisar la historia del cine en Bolivia, aún luchemos por superar nuestra incapacidad para mirar más allá de la criminal imbecilidad política de Goni, generando un punto ciego importante. En el medio siglo que va de Proinca a las dos Our brand is crisis (2005 y 2015), el tipo ha dejado sus huellas por todas partes. No en el plano anecdótico que equivale a encontrar a Gamaliel Churata elogiando el libro de cocina de Aida Gainsborg en la prensa paceña. En el caso de Goni hablamos de coguionizar Mina Alaska (Jorge Ruiz, 1968), cubrir para la NBC la Revolución del 52, ser mecenas de Villalpando y Sáenz, proponerles a los ejecutivos de la MGM el argumento −que preparó en coautoria con Oscar Soria− de lo que terminó siendo Butch Cassidy and the Sundance Kid (George Roy Hill, 1969), compartir la isla de edición con Antonio Eguino, Jorge Ruiz y Luis Espinal, o que incluso en su faceta de político puro, la PBS, HBO, BBC, Naomi Klein y George Clooney produjesen obras en los que Sánchez de Lozada es protagonista clave. Hasta Sanjinés tuvo que aprender a lidiar con Goni. Primero en Para recibir el canto de los pájaros (1965), domesticando sus impulsos políticos para proponer una casi hollywoodense síntesis pluricultural, que no se peleaba con las reformas constitucionales que el gobierno del MNR ejecutaba en esas mismas fechas. Algo que, por cierto, replicó Juan Carlos Valdivia al proponer la metáfora de la mesa común en el dénouement de Zona Sur. Luego, en Los hijos del último jardín (2004), ambientando la acción durante las protestas contra el segundo régimen de Sánchez de Lozada. No es correcto afirmar que el hoy fugitivo de la justicia boliviana fuera un cineasta frustrado, Goni tiene una carrera en el audiovisual bastante más digna que la de muchas vacas sagradas del cine boliviano.
Hijo de una familia burguesa, formado en el extranjero en humanidades y artes, Goni alguna vez fue compañero de cineclub de Mike Nichols; un chico sensible que disfrutaba del cine francés y que filmó varios cortos en el campus de su universidad. Un perfil no tan distinto del de abundantes artistas y críticos bolivianos en actividad. Aburrido de vivir en los Estados Unidos y convencido de que hacer carrera en el cine hollywoodense era imposible, aprovechando los contactos de su padre diplomático, Goni se fue a Buenos Aires para comenzar a trabajar en la productora Sono Films. Allí su dominio del inglés le permitió convertirse en asistente de dirección de Pierre Chenal, que rodaba en Buenos Aires una adaptación de la muy polémica Native Son de Richard Wright.

Si bien la novela en que se basa es una de las más importantes obras literarias sobre temáticas raciales en los Estados Unidos, la versión fílmica es bastante penosa. Buenos Aires intenta pasar por Chicago pero escasean actores afroamericanos, a los que Goni se ocupa de buscar y, cuando encuentra, en el mejor de los casos son amateurs voluntariosos. Richard Wright insistió en adaptar el guión y protagonizar el papel principal, sin reparar en su nula capacidad interpretativa. A pesar de la coproducción local, el presupuesto de una película que no podría estrenarse en Estados Unidos era ínfimo. Orson Welles había adaptado la historia de romance interracial en Broadway pocos años antes, pero ningún estudio se atrevía a llevarla al cine, ni en una versión blackface y mutilada de la novela. Chenal no era un auteur elegido por sus credenciales; el director de la divertida L’Alibi (1937) era un judío fugado del nazismo que apenas chapurreaba español, dueño de un inglés tan pobre que fue esa necesidad la que catapultó a Goni de carpintero aprendiz en Sono Films a traductor, encargado del casting y de buscar parajes porteños más o menos parecidos a la Chicago donde el boliviano había pasado gran parte de su vida, y así hasta finalmente acomodarlo como asistente de dirección.
Goni había cumplido su sueño de trabajar en la industria del cine, eso es lo importante. Leer más en su participación en una película en la que un chófer negro y comunista enamora a la hija de sus patrones blancos, es demencial. A Goni le habría dado igual si en lugar de Native Son (1951) le hubiera tocado trabajar en Way of a gaucho (1952) de Jacques Tourneur. En ese aspecto, la carrera de Goni se podría parecer a la de todos esos realizadores bolivianos que se han desempeñado como enlace local para producciones extranjeras de diverso orden. Curiosamente, Native Son es lo más cerca que llegó Goni a estar de la silla de director. Su retorno a Bolivia con el triunfo de la Revolución Nacional, y su subsecuente transformación en studio mogul vernáculo, revelan su auténtica pulsión de poder. Pero, si le vamos a dar credibilidad a la Wikipedia, Goni todavía tendría oportunidad de convertirse en uno de los primeros realizadores bolivianos en ganar un festival internacional de cine. Incluso con todo el aparataje informacional de la internet, es difícil desmentir esto. ¿Será cierto o fruto de un troll con demasiado tiempo ocioso? No puedo negar que me despierta una sospecha. De nacer cuando la democracia se recuperó en Bolivia, es probable que Goni habría sido un cineasta independiente. Que sus cortos estudiantiles y profunda cinefilia hubiesen derivado en una película no del todo distinta a Viejo Calavera.
***
Todo lo que comienza online, termina online. Estos no son sino fragmentos de la bitácora de un boliviano que vive fuera y desde allí intenta seguir su cine. De ahí que prescinda de un tono taxativo, citas bibliográficas o ínfulas de totalidad, permitiéndome varios apuntes personales, unos cuantos chistes malos y utilizar, sin cuestionar, terminología como «indio», «blanco» o «mestizo», que la crítica boliviana considera designa sujetos sociales definidos y no es el caso. Aún así, no habría podido hilar ni precariamente estos fragmentos si es que con la invitación a participar de este proyecto no me llegaba una indispensable dotación de screeners. Soy, además de un hijo de la web con coordenadas estéticas y valores muy de clase media, parte de una red de críticos y periodistas que dicen escribir sobre cine. Luego de ponerme al día con los screeners, intentando rastrear el post de Facebook que disparó estas reflexiones, introduje en la barra de búsqueda la combinación «Jorge Sanjinés Kaneto Shindo».
Tenía más o menos pensado lo que quería decir aquí, así que me zambullí en Google bajo el influjo de la curiosidad, no en búsqueda de evidencia propicia para apuntalar o revisar mis hipótesis. Mi fascinación por el Goni cineasta y la repulsa que me causa Zona Sur son ideas viejas, que siguiendo la sugerencia de un amigo, decidí presentar de forma accidentada en este espacio. Fue así que en tan caprichosa pesquisa encontré bastante data inútil. Semienterrada en ella una entrevista a Alberto Villalpando, compositor de cabecera de Sanjinés en su primera etapa. Poco antes de comenzar a preparar la banda sonora de Aysa (1964), uno de los cortometrajes formativos del director paceño y debut de Villalpando en cine, el compositor había podido ver Hadaka no shima en Buenos Aires, ciudad donde entonces estudiaba. Impactado por la ausencia de diálogo y música en la película, Villalpando le sugirió a Sanjinés imitar la técnica de Kaneto Shindo en el cortometraje. Así lo hicieron, dejando apenas una palabra en el clímax de Aysa. No se trataba de un exceso de parte del compositor, pues Sanjinés valoraba montar en alianza con el encargado de sonorizar sus filmes, editando Ukamau también junto a Villalpando. Como Viejo Calavera para Socavón Cine, el de 1966 fue el filme que marcó cierta madurez en la obra de Jorge Sanjinés; su paso, celebrado internacionalmente, al formato largo. Una ocasión en la que un cineasta boliviano utilizó una fórmula del cine de autor internacional para beneficio de su obra. Tuve que reírme, pues en tan pequeña coincidencia pensé haber hallado el McGuffin que este mini ensayo necesitaba. Resulta, pues, que había motivos genuinos para investigar al más japonés de nuestros cineastas. Y como alguien ya dijo, por oposición o herencia, en el cine boliviano todos somos hijos de Sanjinés.
[1] [Nota de los editores] Los autores se refieren a la crítica de Mauricio Souza, «Viejo Calavera: Hamlet en Huanuni», publicada el 1 de enero de 2017 en el periódico Página Siete. Referencia completa en la sección «Índice de textos sobre Viejo Calavera y Socavón Cine» de este volumen.
[2] [Nota de los editores] Los autores hacen alusión, por ejemplo, a la crítica de Sergio Zapata, «Desde las sombras de la cinefilia… Viejo Calavera», publicada el 18 de diciembre de 2016 en el periódico Página Siete. Referencia completa en la sección «Índice de textos sobre Viejo Calavera y Socavón Cine» de este volumen.
[3] [Nota de los editores] La crítica de Ricardo Bajo, titulada «Elder Mamani, no estás para la mina», se publicó el 22 de noviembre de 2016 en el periódico La Razón de La Paz. Referencia completa en la sección «Índice de textos sobre Viejo Calavera y Socavón Cine» de este volumen.