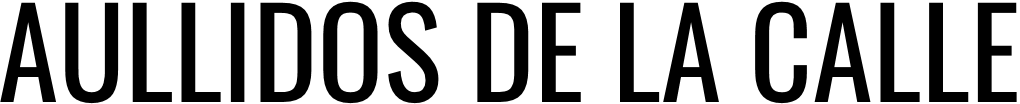Por: Alejandro Suárez
Ocurrió, pero no hay un lugar, tampoco hay un momento, solo sucedió; la explosión creó el espacio y el tiempo y por tanto, ¿qué había antes?; ¿sabes qué contestaba San Agustín cuando le preguntaban qué había antes de la Creación?, que Dios preparaba el infierno para los que hacían ese tipo de preguntas.
Acompañábamos el cabernet con maní japonés, antes habíamos fumado porros y habíamos visto en Netflix el primer capítulo de la nueva versión de Cosmos y yo me había colgado con todas aquellas elucubraciones estelares que a mí me excitaban y a Jenny no le movían un pelo.
Hay algo que no he dicho: Jenny es fotógrafa, católica, lesbiana y comprometida con la causa de los homosexuales; yo soy corredor de bienes raíces, adicto al sexo, algo misógino y totalmente agnóstico. ¿Qué nos une? Una vez le hice a Jenny esa misma pregunta.
Eres un océano de conocimientos inútiles, eso me gusta, confesó; te haría el amor a veces, pero no eres mi tipo.
Yo también le había hecho algunas confesiones: cuando estoy solo y bajoneado hablo contigo, en mi mente, eso me calma.
¿Una interlocutora ideal y omnipresente? ¿Algo así?
Algo así.
Sonó el timbre, nos miramos.
¿Esperas a alguien?, preguntó Jenny
Negué con la cabeza, me levanté y fui hasta la puerta. Abrí y era Noelia.
Hola Noelia, dije.
Hola, contestó Noelia y pasó.
Jenny bajó los pies de la mesa; las presenté.
Jenny, ella es mi hermana.
Hola, dijo Jenny; Noelia no dijo nada y tampoco se sentó; fue hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua.
El olor a porro mata, te voy contando, dijo al regresar de la cocina; comenzaba a impacientarme. Hasta que por fin se sentó y sin pudor agarró un puñado de maníes japoneses.
Supongo que quieras saber por qué estoy aquí, dijo.
Sería bueno, contesté.
Contó que había decidido aceptar una oferta de trabajo, sería gerente de una franquicia limeña tipo fast food, ceviches y demás delicatesen de la comida peruana; la empresa la mandaba una semana a Lima para una capacitación; había planificado para que la niña se quedara con su padre.
La felicité por el nuevo trabajo y pregunté lo que quería preguntar desde que escuché lo de la semana en Lima: ¿Y papá?
Ella me miró, terminó de tragar un maní. “Y papá”, afirmó como quien toca un asunto evidente.
Pasaron segundos de silencio tenso; al cabo Noelia miró a Jenny como si fuera una vieja conocida. ¿Sabías que tu amigo, tu novio, tu amante o lo que sea, rechaza hacerse cargo de su padre?, le preguntó.
Jenny comenzó a incorporarse y anunció que se iba; Noelia dijo que no era necesario, que ella se iría primero, solo quería saber si podía contar conmigo o le iba a dar la espalda, como siempre. Ahí discutimos, la llamé desubicada, me dijo que prefería ser desubicada a ser cómoda y egoísta, luego ventiló viejos trapos; Jenny repitió que se iba y en efecto, se fue.
No era necesario todo esto, le dije a Noelia.
La mitad de las cosas que hacemos son innecesarias, contestó.
Listo, ¿qué carajo quieres?
Que te hagas cargo de nuestro padre, por una semana, ¿es mucho pedir?
Acepté; era eso o seguir y seguir y arruinar lo poco que quedaba de noche.
Me voy, estoy apurada, dijo, se levantó y fue hasta la puerta; mañana vengo, al caer la tarde, con papá.
Quedé solo, sentado en el sofá y haciendo zapping; me detuve en la noticia de un sicópata que ametralló a los espectadores que asistían al último estreno de la saga Batman en un cine de Colorado. Un policía informaba que eran doce los muertos; hasta ahora. Busqué la yerba y armé un porro y lo prendí; luego apagué la tele. Fumé pensando en que el mundo era un lugar hostil y no había mucho que hacer al respecto.
El viernes en la noche llamó mi hermana para anunciarme que estaba en camino. Llegó a la media hora. Cargaba dos bolsos deportivos grandes; a su lado, disminuido, avejentado, pero sin dar la impresión de ser un enfermo terminal, estaba papá. Por su mirada, parecía estar con un pie en la realidad y otro en algún planeta lejano. Lo saludé con una fórmula neutra del tipo “¡Hola, cuánto tiempo!”; no contestó. Noelia lanzó los bolsos en el piso, tomó a papá del brazo y lo condujo hasta el sofá; caminaba bien aunque parecía avanzar solo si su hija lo empujaba.
Creo que se da cuenta de que ésta no es su casa, dijo Noelia.
Y bueno, tan mal no está si se da cuenta; ¿algo más que tenga que saber?, pregunté.
¿Algo de…? preguntó Noelia.
De papá, algo a tener en cuenta, que le haya pasado últimamente…
Tú “últimamente” son dos años, ¿sabías?
No empieces, quiero hacer las cosas bien y que todo fluya.
Y que yo regrese rápido del viaje, me lo lleve y no te joda más la vida.
Lo que quieras.
Noelia me explicó (volando porque estoy contrarreloj) que a papá le gustaba que lo bañaran y lo cambiaran temprano en la mañana; se baña sentado, mejor si te buscas una silla plástica; come bien y cualquier cosa siempre que no sea carne dura o trozos muy grandes, da igual si es pollo o carne o pescado, sin mucha grasa; no abusar del dulce porque se le dispara el azúcar; no abusar de las pastas porque se estriñe; puede dormir solo pero mejor si pones almohadas y frazadas en el piso, a un costado de la cama; en los dos bolsos hay ropa, pijama, calzoncillos y medias y en el bolso azul hay un neceser con sus medicinas, suplementos vitamínicos, pastillas para la presión y la irrigación sanguínea, también las indicaciones sobre cómo tomarlas; en el bolso gris están los pañales.
¿Pañales?, pregunté.
Noelia me miró y soltó una risita molesta. Créeme, los vas a necesitar, dijo.
Luego se despidió y se fue; insistió con que estaba apurada.
Te veo en una semana, dijo al salir.
Encendí el televisor.
¿Noticias o documentales?, le pregunté a papá.
No contestó, ni siquiera me miró. Hice zapping atento a sus reacciones, detecté un sutil gesto de interés al pasar por un programa mexicano de lucha libre y ahí quedó la sintonía. Me miró como quien pide explicación cuando un gordo de melena y bigote cayó, cual bolsa de papas, sobre el ring.
¿Qué tal?, pregunté.
Vos querés fregar a la Falange, contestó.
Luego volvió a concentrarse en el gordo que se incorporaba y volvía a dar pelea.
Así fueron, detalles más, detalles menos, los primeros minutos de convivencia con lo que quedaba de mi padre.
Me levanté y fui al que debía ser su cuarto que era en realidad mi cuarto de visitas; en la tarde lo había barrido y había liberado la cama de ropas, trastos y libros. Tal y como me orientara Noelia, lance frazadas, almohadas y edredones a suelo que rodeaba la cama. Volví a la sala y cambié de canal, no encontré nada interesante para mí, le pregunté a mi padre si quería dormir; como no respondió lo alcé del brazo, se dejó hacer.
Lo eché en la cama; quedó mirando el techo, tranquilo, su respiración era pausada; reparé en su ropa y en que no era la más adecuada para dormir pero ya no había marcha atrás. Mañana será otro día, pensé.
Volví a la sala, prendí un porro, me colgué con el Precio de la Historia.
Desperté, vi que era de día y volví a cerrar los ojos mientras mi cerebro vacío se llenaba de pensamientos inconexos. Al rato escuché algo (o imaginé escucharlo, nunca sabré) y recordé de golpe que papá estaba en casa. Corrí a su cuarto, lo encontré sentado y sin ropa en una esquina del colchón; se había sacado el pijama, lo había envuelto con la sábana y los había lanzado al suelo, a un costado de la cama sobre uno de los almohadones de protección. Respiré un fuerte olor a orine y vi una gran marca de humedad en el centro del colchón. Cerré los ojos con fuerza, tomé aire, recordé a Noelia y su referencia a los pañales, la imaginé riendo.
Me acerqué, con autoridad le pedí que se levantara y sin esperar su reacción, lo tomé de la mano y jalé para que se incorporara. A su ritmo fuimos al baño, hice que entrara a la ducha y cuando lo vi de pie, bajo la regadera, recordé que Noelia había dicho que se bañaba sentado. No me pareció prudente regresar por una silla y dejarlo parado y arriesgarme a que intentara moverse y tropezara y se cayera. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, me dije; luego abrí el grifo. El chorro de agua fría golpeó su abdomen, me agarró fuerte de una mano hasta que el calefón se activó y pude graduar una temperatura agradable; esto hizo que se relajara y me permitiera enjabonar su cuerpo, incluido el pellejo colgando entre vellos tristes que alguna vez fue su temible pene.
Terminé el baño, lo senté en el inodoro y corrí por un pijama limpio, calzoncillos y pañales.
¿Cuándo nos vamos a Sucre?, preguntó al verme de vuelta.
Mañana, contesté de mal humor.
Comencé a vestirlo. Yo, hombre sin hijos, tardé una eternidad con el pañal; se le desprendía y se le caía y tenía que volver intentarlo, así unas ocho veces. Con el pijama fue mucho más fácil aunque el proceso no estuvo exento de pequeños contratiempos.
Lo senté en la sala, abrí las ventanas para que entraran luz y aire. Encendí el televisor y busqué algún canal que pudiera interesarle; no había lucha libre así que me detuve en un programa de zumba, imaginé que la energía de las practicantes podía ser contagiosa para su mente. Me esperaba una mañana larga: echar la sábana y el pijama al lavarropa, ponerle una espuma limpiadora al colchón, cepillarlo, secar el baño, darle sus medicamentos con el desayuno. Antes de comenzar, calenté agua, me hice un té, me senté en el comedor, armé un porro y lo encendí; respiré oxígeno, humo, un poco de sosiego.
Hice cuentas; apretándome un poco me daba para pagar alguna enfermera por una semana, siempre que sus pretensiones no fueran desmedidas. Después de almorzar y de un breve descanso, subí a mi padre a la camioneta y nos fuimos a recorrer las enfermerías del centro.
En la primera, una señora con uniforme blanco inmaculado llenaba un crucigrama y mataba un sábado escaso de inyecciones y nebulizaciones. Le planteé el problema, miró por encima de mi hombro, hacia la calle donde había dejado estacionada la camioneta y se podía ver claramente a mi padre en el asiento del acompañante; volvió a mirarme, dijo que podía hacerlo y dio un precio que sobrepasaba con mucho mi presupuesto; intenté regatear pero la señora se negó a ceder y me fui con la certeza de que aquella mujer tenía menos sentimientos que una piedra caliza.
En la siguiente enfermería me atendió una muchacha de no más de veinte; lucía segura, despierta y se mostró dispuesta a hacer el trabajo por el monto que le ofrecí. No me comprometí porque sus veinte años aparentes me hacían dudar y también el botón abierto de su traje de enfermera y los globos de chicle que hacía cuando me escuchaba. Quedé en que regresaría pronto.
Consulté otras dos opciones que no me convencieron y regresé por la muchacha del escote. Acordamos que iría el lunes a primera hora y le dejé una tarjeta de Luxor Bienes Raíces donde estaban mi nombre, mi dirección y mi teléfono. Se llamaba Cintia pero podía decirle Chichita.
El lunes desperté temprano y repetí la rutina de la ducha, esta vez con la ayuda de una silla plástica que había comprado en el mercado; después le cambié el pijama pestilente; saqué la cubierta impermeable del colchón que había comprado junto con la silla y lo llevé todo al lavadero.
Ya estábamos vestidos cuando apareció Chichita. Le di las instrucciones: desayuno, merienda, medicinas; el domingo había pasado en limpio el calendario de mi hermana y lo había impreso y pegado en la heladera. No se horrorizó cuando le mostré los pañales, parecía acostumbrada; creo que incluso me escuchaba con cierto fastidio, como si le estuviera comunicando algo obvio.
Salí a trabajar. Me reuní con una pareja de paceños recién casados que querían vivir y reproducirse en Santa Cruz; escuché sus pretensiones, más altas que el Illimani; quisieron ver una casa en Jardines del Urubó y los llevé en mi camioneta.
Al final de la mañana dejé a los paceños en su hotel con la promesa de que hasta el final de la tarde depositarían el primer anticipo, luego me fui hasta Montero para verificar el avance de una nueva urbanización en la que había invertido algo de dinero y de la que esperaba con ansias el retorno.
Al regreso, serían las cuatro, llamé a Jessica y la convencí para que se saliera un poco antes de la oficina; como aún no había almorzado, compramos al paso café y empanadas, luego nos fuimos a un motel por la Beni. Hice el amor con ganas, lo necesitaba; después devoré las empanadas y le conté lo de mi padre.
Haces muy bien, dijo ella; a los padres hay que quererlos siempre; mírame a mí, mi papi está en el cielo y no pasa un solo día sin que lo extrañe.
Jessica dice siempre ese tipo de cursiladas, pero su cuerpo y su cópula son de primera y creo que ella también la pasa bien conmigo. Volvimos a hacer el amor, luego pagué y cada uno a su rutina; a ella la esperaba su esposo y a mí, mi padre, mi papi, para quien dudaba que hubiera lugar en el cielo.
Llegué a casa a eso de las seis y al abrir me golpeó un reguetón a todo volumen. Busqué a Chichita, la encontré en la cocina preparándose algo de comer.
Tenía hambre, dijo al verme.
La cocina estaba patas arriba, se sentía la dueña de casa.
¿Y mi padre?, pregunté.
En el cuarto, contestó.
Fui hasta el cuarto, la puerta estaba cerrada; intenté abrir pero estaba asegurada. Cuando me disponía a regresar a la cocina tropecé con Chichita que me había seguido y me mostraba las llaves. Se las arrebaté y abrí. Papá estaba sentado sobre el colchón, casi desnudo y creo que tembloroso. Al verme comenzó a gritar algo sobre los movimientistas de Morón. Fui hasta él y lo calmé como pude y comencé a vestirlo; le dije a Chichita que era una irresponsable de mierda y que no le iba a pagar el día; Chichita contestó que yo había llegado tarde, no le había dejado comida y en mi famosa lista no había indicaciones sobre qué almorzar; que le había pasado llave para que no se saliera mientras ella buscaba qué comer y que si no le pagaba el dia, me denunciaría. Al final cedí, le pagué y se largó dando un portazo.
Sentí un ruido que venía del cuarto. Corrí. Encontré a mi padre, en el suelo, en posición fetal.
¡Puta madre!, exclamé; ¿qué haces?
No contestó, por supuesto; supuse que había querido pararse y se había caído y ahora intentaba incorporarse. Hacía un ruido grave, como un ronquido. Gritó cuando lo alcé de las axilas, lo mandé a callar.
¡Al menos coopera, carajo!, le grité.
¡Viva la Falange, carajo!, contestó.
Lo lancé en la cama lo mejor que pude y lo terminé de vestir. Luego me fui a la sala, me armé un porro, subí las piernas sobre la mesa, encendí el televisor y busqué en Netflix el capítulo dos de Cosmos. En lo que cargaba, llamé a Jenny.
Estoy en el cine, te llamo luego, susurró.
Me puse a ver la serie. La explicación sobre cómo, según la Selección Natural, el “ojo” de una bacteria evoluciona hasta convertirse en ojo humano, me hizo caer en que había vivido treinta y seis años equivocado. Intenté formular lo aprendido más o menos así: los seres vivos no se adaptaron al ambiente, en realidad cedieron su espacio a otros que la casualidad en forma de mutaciones genéticas, había hecho mejor dotados para la supervivencia.
Llamó Jenny, salía del cine con su amiga de turno; preguntó cómo me iba con mi padre, le dije que más o menos, le conté que había intentado contratar una enfermera para que me ayudara y que me había ido mal. Me dijo que ella estaba por salir de viaje, que si no, con gusto me daba una mano.
¿Qué viaje es ese?, pregunté
Uno que tenía postergado, a la Chiquitanía, todo depende del transporte que hasta ahora me ha fallado.
Su misión era tomar fotos para la edición ampliada, bilingüe y con fotos de “Ser gay en los tiempos de Evo”, el libro de Edson Hurtado, que iba a ser publicado por una editorial vietnamita.
Cada loco con su tema, dije; ¿crees que los gais sean un salto evolutivo o el medio ambiente terminará barriéndolos?, pregunté.
¿De qué mierda me hablas?
Le hablé del capítulo dos de Cosmos, de la Selección Natural, los genes y la supervivencia.
No sé tú, pero yo sobreviviré a todos, dijo; o al menos a vos y a tu hermana, eso seguro.
Desperté al otro dia y antes de ocuparme de papá, marqué el número de Jenny.
Te ofrezco mi camioneta, le dije; llevamos al viejo, vos me das una mano y de paso despejo mi cabeza porque aquí me voy a volver loco.
¿Tu padre soportará un viaje largo?, preguntó; ¿no será un ajetreo innecesario para un hombre delicado?
Mi camioneta es doble cabina, tiene aire, papá no está inválido, su cerebro le patina pero puede caminar; si se orina lo cambiamos.
Al final, Jenny aceptó. Saldríamos al día siguiente a primera hora, en cuatro días Jenny tenía un viaje a la Paz y era impostergable.
Colgué y fui a ver a papá; lo encontré tranquilo, solo se había sacado la camisa y estaba sentado en el colchón, miraba el infinito que terminaba en la pared que quedaba frente a sí. Estaba, por supuesto, orinado. Lo llevé al baño, abrí el grifo para no golpearlo con el agua fría, lo desnudé y lo senté en su silla, dentro de la ducha. Lo miré desde afuera; antes tan fuerte, ahora perdido y encogido en esa silla plástica, chorreando agua por la barbilla escuálida.
Prepárate que nos vamos de viaje, le dije; como en los viejos tiempos.
Le enjaboné el cuerpo y hasta le puse champú en su cabellera escasa y gris. Luego me saqué la ropa, entré a la ducha y compartimos el chorro; como en los viejos tiempos.
Rearmé los bolsos tal y como me los entregó Noelia y los subí en la camioneta; incluí algo de ropa para mí y algunas provisiones básicas; aceleré la rutina del baño y el cambio de ropa de mi padre, le di un buen vaso de yogurt y cerca de las ocho, partí a buscar a Jenny.
La primera escala seria en Urubichá, trescientos sesenta kilómetros. Compramos galletas y café en la tranca de peaje e improvisamos un desayuno. La temperatura estaba agradable para viajar, no había tráfico ni nubes. Mi padre se había dormido con la boca abierta, el cinturón de seguridad lo mantenía erguido; aprovechando que dormía, Jenny preguntó sobre él y sobre mí.
Percibo a veces que lo odias, me dijo.
No es odio, contesté, es otra cosa, no sé cómo llamarlo.
Busqué en mi memoria, seleccioné algunos recuerdos.
Los torneos de boxeo que organizaba en su quinta y cómo le pagaba a los trabajadores para que sus hijos pelearan conmigo y me curtieran en el arte de ser hombre; recordé a Germán, el hijo del casero que siempre me sacaba la mierda y casi se hace millonario de tanto que papá lo buscaba. ¡Tienes que tumbarlo, no puedes dejar que este negro te gane siempre!; pero aquel negro me ganaba siempre y encima papá me humillaba por cagón; o aquella tarde en las Siete Calles cuando Noelia y yo lo vimos saliendo de una tienda de carteras de la mano de otra mujer y Noelia, que a sus siete años no entendía de esas cosas, dijo “¡papá!” y mi madre nos jaló del brazo, nos llevó a ver perfumes y no sé qué historia le inventó a Noelia sobre una colega que era como su hermana. Aquel día supimos (y lo comprobamos después y varias veces) que mamá sabía todo, incluso que con la supuesta colega, papá había tenido dos hijas que además eran nuestras hermanas; ¡y cómo no iba a saberlo si lo sabía medio pueblo!
¿Y qué fue de tus hermanas?
Viven en Brasil; una de ellas, la mayor, casi de mi edad, me llamó hace tres o cuatro años porque quería conocernos a mí y a Noelia, nos citamos en un café y hubo abrazos y la cosa transcurrió más o menos bien, pero Noelia no quiso repetir la experiencia, dijo que mejor ellas allá y nosotros aquí, que seguro tramaban algo con la herencia; yo no sé mucho de esas cosas, siempre fui medio pelotudo y las hermanitas me habían parecido simpáticas; en favor de Noelia tengo que reconocer que fue la única que alguna vez le plantó cara a papá; fue en la discusión de su tesis, había hecho una linda exposición pero le dieron noventa sobre cien y mi padre le dijo que no, que no podía conformarse, que él esperaba más y que lo había decepcionado, que si uno quería ser alguien en la vida no podía ser tolerante con sus errores; Noelia le gritó y le dijo que el único que siempre había fallado y había decepcionado a todos era él; mi madre la mandó a callar y al otro día mi hermana se fue de la casa.
Otro día te cuento más, concluí y me serví café; y sí, capaz que sea odio lo que siento.
Casi al mediodía llegamos a Urubichá. Paramos en un alojamiento con paredes de adobe y techo de tejas; nos atendió un lugareño amable de nombre Máximo, pedimos una sola habitación que tenía dos camas, Jenny no se hacía problemas en compartir la suya conmigo y ahorrarse unos pesos. Acomodamos los equipajes y almorzamos bife con arroz y huevo en una pensión aledaña. La carne estaba dura y Jenny se la picó en trozos diminutos a papá. Mientras almorzábamos, Jenny llamó a Facundo, al personaje al que tenía que fotografiar. Quedaron en verse a las cuatro para ir al río y después a la Plaza. Terminamos de almorzar y mi padre se quedó dormido, el dueño le acomodó una hamaca entre los horcones del patio para que descansara; Jenny se echó un rato y yo me quedé en el patio, leyendo el periódico y vigilando a mi padre.
A la hora acordada llegó Facundo, violinista de la orquesta sinfónica del lugar. Antes, Jenny me había contado su historia: hacía tres años se había enamorado hasta las patas de un director asistente, se fue tras él a Santa Cruz, su amante no valoró su gesto y lo despreció por ser indio y por ser del campo; tuvo que regresar al pueblo pero se habían corrido rumores sobre sus amoríos y le habían puesto trabas para reintegrarse a la orquesta. Ahora trabaja en un aserradero con su padre.
No es la profesión ideal para un violinista, pero…, dijo Facundo confirmando su historia y encogiéndose de hombros.
Mi padre había despertado, así que nos fuimos al río en la camioneta. Facundo tocó un fragmento de alguna sonata para violín de Mozart. Jenny tomó fotos; de fondo, el cauce del río y el atardecer. Papá miraba a Facundo sin entender muy bien qué pasaba; me hubiese gustado creer que algún vestigio de sensibilidad se había despertado en un rincón oscuro de su estropeado cerebro.
A la vuelta visitamos la plaza y la Iglesia, Jenny tomó más fotos. Dejamos a Facundo en su casa, nos presentó a sus padres quienes nos invitaron a tomar café; rechazamos la invitación aduciendo que mi padre estaba cansado y necesitábamos reposar porque al otro día seguíamos viaje; todo era cierto.
En la mañana, después de un desayuno contundente, partimos rumbo a San Ignacio. Según Máximo, nos esperaban cuatro horas en una carretera plana y monótona: verde, ganado, pocos vehículos. La radio solo captaba estática.
Jenny sacó cuentas, llegaríamos cerca del mediodía; propuso almorzar en alguna pensión, no desempacar, hacer las fotos, regresar a final de la tarde y ahorrarnos el dinero del alojamiento; ella podía manejar si yo me sentía cansado. Jenny quería, además, ganar tiempo para preparar su viaje a la Paz. Acepté, aunque no me hacía mucha gracia manejar de noche.
Llegamos, en efecto, a las doce y diez. Paramos en un restaurante que nos pareció simpático; el dueño era un señor amable de nombre Ambrosio, de unos sesenta años. Pedimos sopa de maní y milanesas; el señor Ambrosio tomó nota, levantó la vista, se fijó en mi padre y lo reconoció.
¿Don Gonzalo?, preguntó mirándolo a los ojos.
Así es, intervine, pero no creo que entienda, ha sufrido tres isquemias.
Ambrosio adoptó una expresión sombría.
Es una pena, dijo; un héroe, gran luchador Don Gonzalo; los hombres como él deberían ser eternos, será un honor para mí atenderlos.
Jenny pidió, por favor, si era posible pasar a un baño.
Nos va a disculpar pero es que el héroe se ha cagado y necesita que le cambien los pañales.
El plan de Jenny se cumplió al detalle; después de las sopas y las milanesas descansamos y tomamos café; mi padre echó un pestañazo, se despertó y le limpiamos la baba con un pañuelo. Después fuimos a la plaza del pueblo a tomar las fotos del personaje de turno: Luisa, travesti, acusada y expulsada del pueblo por un hecho de sangre que nadie pudo probarle. Ahora, asesorada por abogados de una ONG, intentaba reinsertarse y trabajar en paz como manicure.
Mientras Jenny tomaba las fotos, mi padre permanecía tranquilo, distante, creo que disfrutaba el ambiente bucólico, quizás se transportaba a los años en que todo era simple y básico y él era don Gonzalo, gran e inmortal luchador.
Terminamos, nos despedimos de Luisa y regresamos al restaurante de Ambrosio. Comimos ligero, compramos sándwiches para el viaje, cargamos un termo con abundante café, compramos dos botellas de agua, pagamos servicio y propina y pegamos la vuelta.
Era de noche, mi padre dormía, habíamos hecho más o menos la mitad del trayecto cuando sentimos un ruido, como un reventón. Una llanta, fue lo primero que pensé. Frené de a poco, Jenny me hizo notar que salía vapor del capó. Me arrimé a la calzada, revisé el indicador de temperatura, la aguja estaba en la zona roja. Apagué el motor y bajamos del auto; abrí el capó, el radiador humeaba, pensamos en lo peor y lo peor era el motor fundido. Inmediatamente imaginé a Noelia, espiándome desde algún sitio remoto del Universo.
Para verificar si se había fundido el motor esperamos unos minutos a que bajara la temperatura; le di marcha, arrancó, el sonido parecía normal pero enseguida volvió el humo y se disparó la aguja.
No es el motor pero se jodió el radiador, fue mi diagnóstico; así no podemos seguir, se fundiría en menos de doscientos metros, me cago en mi suerte.
Pateé el parachoques con furia, Jenny pidió calma, sugirió que intentáramos llamar a algún servicio de rescate pero al sacar su celular, comprobó que no había señal.
Estamos fregados, admitió; reconozco que no fue buena idea salir hoy, lo siento.
Le dije que no importaba, pero en realidad, si importaba. No sabía dónde estábamos, no avizoraba una solución y encima estaba el asunto de mi padre. ¿Aguantaría una noche así?
En la siguiente media hora intentamos parar dos o tres vehículos que pasaron a toda velocidad sin detenerse, la oscuridad era total, era improbable que alguien nos diera una mano en esas condiciones. Deliberamos y llegamos a la conclusión de que lo mejor era pasar la noche en la ruta y en la mañana y con luz, intentar que alguien nos remolcara hasta el pueblo más cercano donde algún soldador podría hacer algo provisional con el radiador. El escenario que vivíamos no distaba mucho del peor imaginado, pero a esas alturas, ya decididos y resignados, tomábamos las cosas con calma. Encendí el motor y me arrimé hacia un claro más alejado de la carretera; comprobé que mi padre dormía, que quedaba algo de café; pude armar un porro y lo compartimos ya trepados en la cama de la camioneta.
Jenny dijo algo sobre filosofía positiva, sobre ver siempre el lado amable de las cosas.
Has vuelto a convivir con tu padre, dijo, has conocido personas, lugares, pasarás la noche a la luz de las estrellas, problema tuyo si no le sacas provecho a la experiencia y te dejas vencer por su escepticismo.
Le hice saber lo que pensaba de su charla: que tenía un tufillo a Coello; me mandó a la mierda. Miré el cielo, recordé nuestra charla inconclusa.
Por fin, ¿quieres saber dónde ocurrió el Big Bang?, pregunté
En realidad no, menos hoy y en estas condiciones, tampoco sé para qué serviría.
Para saber dónde empezó todo, dónde fue que se rompió el vínculo primario y nos fuimos a la mierda, ese cacareado punto de no retorno.
Listo, todo muy lindo Coello, pero si no recuerdo mal, dijiste que no había un dónde ni un cuándo.
Así es, nunca hubo un «antes”; el Big Bang lo explica todo menos el Big Bang, explica todo a partir del primer segundo de existencia del Universo, cómo al principio éramos todo simplicidad y después chocamos, crecimos, fuimos átomos, moléculas, genes, la vida; y ahora somos cuerpos volando en busca de esa estabilidad ancestral, pero en efecto, antes no hubo nada, exactamente la nada, sería como el fin de la historia pero hacia atrás, ¿entiendes?
Entiendo.
Fumamos un poco, contemplamos en silencio el firmamento, millones de estrellas en un cielo sin nubes. Minutos después dormíamos.
Desperté con la luz del dia y el sonido de un motor. Busqué a mi lado, vi que estaba solo; me incorporé y comprobé que el sonido era el de la camioneta. Jenny descendió sonriente por la puerta del chofer.
Listo, dijo, arreglado.
Bajé de la cama y me acerqué. El capó seguía abierto, Jenny me mostró su trabajo: había detectado que la fuga no era en el radiador si no en la manguera que salía hacia el motor, estaba podrida en la punta y había reventado; con un cuchillo había cortado el tramo dañado y había vuelto a empalmarla con un pedazo de alambre que encontró. Luego echó en el radiador el agua que habíamos comprado, dio marcha, todo bien.
Es una solución temporal, nos servirá para continuar, hay que monitorear el indicador de temperatura, vigilar que no se dispare y sobre todo, cargar agua cada vez que podamos.
Entré a la camioneta, chequeé la pizarra, la temperatura se mantenía estable; le agradecí a Jenny.
Mi padre ya había despertado, al verme se puso inquieto y comenzó a decir cosas en algún dialecto desconocido.
Hay que cambiarlo y darle su desayuno, comenté al bajar de la camioneta.
Proceda, buen hijo, proceda, que ya yo hice mi parte, dijo Jenny y se cagó de risa.
Llegamos a Santa Cruz pasada las seis; fui a dejar a Jenny que al otro dia viajaba a La Paz. Nos despedimos, le agradecí por la compañía y ella por el transporte. Antes de bajar le lanzó un beso a mi padre, le deseo que estuviera bien y le acarició la calva.
Arranqué y busqué otra vez la avenida; cambié de emisora, quería algo lento, relajarme. Paré en un semáforo y aproveché la luz roja para revisar mi celular; había agarrado señal y habían entrado varios mensajes, uno de ellos de Noelia; preguntaba por papá y anunciaba que en dos días llegaba. Miré a papá a través del retrovisor, lucía concentrado en el paisaje urbano, me costaba ver al otrora dominante Don Gonzalo como la imagen del desamparo.
Papá está bien, le escribí de vuelta a Noelia.
Me vino a la mente, quien sabe por qué, la última Navidad antes de que se marchara al exilio. Aquella noche papá, poco dado a las muestras de afecto, me apartó y me sentó sobre sus piernas.
Mañana me voy de viaje, dijo; vendrán tiempos duros, pero pase lo que pase, no debes perder la capacidad de pensar en grande, pensar en chico es de maricas.
“Toma”, dijo después y me entregó personalmente mi regalo. Sentía su aliento a alcohol, creo que estaba borracho y lucia triste; no era común verlo así. Rompió el papel de regalo, abrió la caja y se dio tiempo de encender otro cigarro mientras yo, confundido, contemplada el contenido.
Sácalo, ordenó.
Le hice caso; saqué el artefacto; era un telescopio portátil marca Celestron, tipo travel scope, negro, de patas grises que aún conservo. Aquella noche le quise dar las gracias pero no me salió; al rato él se fue y volví a quedar solo.
El semáforo se puso en verde, pisé el acelerador hasta que el velocímetro llegó al sesenta y ahí lo dejé; caía la noche en la ciudad y yo no tenía apuro en llegar, nadie me esperaba; solo la rutina y un porro en la sala y un cierto calorcito hogareño que siempre estaba ahí.
Ya lo peor pasó, pensé; ya nada puede fallar.
¿Dónde ocurrió el Big Bang? obtuvo una mención en el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar este año.